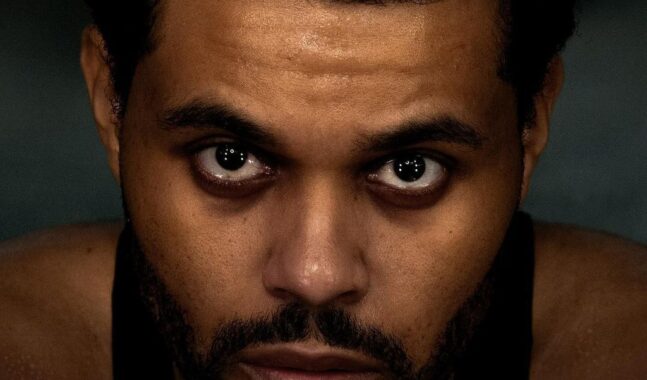Favoritos
Haz click en la banderilla para guardar artículos en tus favoritos, ingresa con tu cuenta de Facebook o Twitter y accede a esta funcionalidad.

A 25 años de 'Adore' de The Smashing Pumpkins
02/Jun/2023
Nunca debemos estar separados.
A mediados de los años noventa, Billy Corgan era el rey del mundo enfermo y triste. Al lado de su banda, The Smashing Pumpkins, habían alcanzado el cénit del rock alternativo gracias a la conexión lograda con millones de escuchas más allá de la edad adolescente a la cual cantaban. Gracias a la ferocidad, innovación y maestría melódica de sus primeros dos discos, Gish y Siamese Dream y la obra cumbre de la Generación X, Mellon Collie and the Infinite Sadness, los Pumpkins estaban en todos lados y con justa razón.
Las estruendosas y elásticas guitarras de James Iha, las líneas de bajo intrínsecas y sensuales de D’Arcy Wretzky y el monstruo kaiju hecho batería de Jimmy Chamberlin complementaban armoniosamente la voz nasal y palabras de urgencia y desolación de Corgan. Él era el maestro de ceremonias, la figura central, el poster boy en los cuales los pubertos incomprendidos depositaban sus sueños y decepciones, tras la desaparición de Kurt Cobain. Pero las virtudes de Corgan también contenían sus propios demonios, de egolatría y ambición desmesurada, y empezaron a causar grietas entre sus compañeros. ¿Qué pasaría después para una banda que ya lo tenía todo?
Corgan se divorció y perdió a su madre; D’arcy e Iha cuestionaban su validez musical dentro del totalitarismo de su líder y Chamberlin descendió en un vórtice de adicciones, que ocasionó su despido del grupo. Sobra decir que la disposición de todos por seguir no era la mejor, pero Corgan decidió canalizar todas esas sensaciones de ruptura y frustración en su próximo material. Dedujo también que, si los jóvenes que coreaban sus canciones y se sentían como ratas enjauladas ya estaban cursando la universidad o incursionando en el mundo laboral, tenía que hablarles en esta nueva etapa con mucha más emotividad y franqueza que antes. Empezó a visualizar un canal, una puerta que los condujera a esta nueva realidad a la par que pudiera compartir estos duelos. Esta puerta llevaría, como bien jugaría entre palabras el título en inglés, a Adore.
El disco abre con “To Sheila”, un lamento romántico haciendo alusión a un accidente en donde se pueden apreciar guitarras acústicas y banjos en un plano más minimalista. Después, toma un giro de 180 o estilísticamente para retomar la atmósfera gótica y desgarradora de siempre con “Ava Adore”, un juramento entre dos personas sentimentalmente tóxicas inundada de secuencias digitales y las cuerdas agresivas de Iha. Después, “Perfect” nos lleva a la actualidad de los personajes de “1979”, en donde las
promesas de felicidad ahora son un acontecer agridulce, pasando al espiral siniestro de
amor no correspondido en “Daphne Descends”.
Hay momentos en donde la luz se opaca completamente y los pocos dejos de luz son tan hermosos como pesadillescos, como bien ilustra el claroscuro fino y surreal arte del disco.
“Tear” es quizás el epítome de esta sensación, con Corgan suplicando a gritos un desapego entre un corazón roto y un entorno hostil, con sintetizadores, bajo y guitarra anunciando la perdición total. Pero la yuxtaposición entre lo fatal y lo optimista siempre fue una de las fortalezas del compositor, y Adore es una clase maestra de esa noción. Del mismo modo pueden coexistir una marcha fúnebre atrapada en un videojuego como “Pug” y una balada de sumisión como “Annie-Dog” con la tierna autorreflexión en “Crestfallen” y la canción de cuna idílica de “Once Upon a Time”, una de las composiciones más bellas de Corgan. Si el mundo era un vampiro en 1995, para este momento ya solo son cenizas.
Los contrastes también se manifiestan sonoramente y en perfecta sincronía. Las instancias
de guitarras acústicas, arpas y pianos que interrumpen con perfecto timing el desahogue
electrónico en “Behold! The Night Mare” o “Shame” ayudan a resaltar este balance, como si nos dieran la oportunidad de descansar el oído y el alma. De igual manera, la ausencia de Chamberlin también dió pie al uso extenso de cajas de ritmos y colaboraciones con Matt Cameron de Pearl Jam y Joey Waronker de Beck. Estos factores le dan el corazón a un disco desesperadamente buscando uno, y dictan en gran manera los distintos moods que requieren los temas, como el suave galope western en “The Tale of Dusty and Pistol Pete” o el rush apocalíptico de “Appels + Oranjes”, en donde quizás la avalancha de tambores más suelta de Chamberlin no hubiera funcionado igual.
Finalmente, Corgan entrega “For Martha”, un épico poema de más de ocho minutos que resume no solamente toda la misión y estilo de Adore, sino quizás una carrera entera. Los pianos, la batería, la electricidad de las guitarras de Iha y la sutileza del bajo de D’Arcy.
Todo llega a un crescendo espectacular que hay que escuchar para creer. “Si debes irte, no digas adiós. No llores. Algún día te seguiré y estaré contigo del otro lado.” El estribillo se puede interpretar como una despedida final a su madre y, de cierto modo, a su banda en forma y a los fans que, predeciblemente, se podrían alejar después de este álbum.
Quizás fue la acumulación de todo el bagaje y las circunstancias que hicieron pensar a Corgan que podría ser el final. Por suerte, la historia nos demostró lo contrario, y los Pumpkins siguen actualmente con mucha vitalidad, después de varias transformaciones en su alineación, experimentos e historias conceptuales. Pero eso justo nos hace apreciar cómo Adore nos dio a la banda en su estado más vulnerable y aventurero, musical y
líricamente hablando. Un disco futurista y orgánico, alegre y decadente, compuesto e interpretado como si fuesen las últimas canciones que escuchara la humanidad.